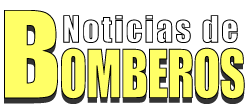A mediados de la década de 1920, Pontevedra registraba una media de dos incendios al mes, una cifra bastante alta sin duda. Algún diario local acabó por normalizar una situación tan anómala con una cabecera genérica, que repitió una y otra vez como si tal cosa: “el incendio de ayer”, “el incendio de anoche”.
Cuando el siniestro de turno ocurría en algún lugar céntrico, la cosa no pintaba tan mal, al menos sobre el terreno. Pero cuando sucedía en alguna zona alejada o en una parroquia del extrarradio, el asunto se ponía muy feo.
El estado de la cuestión empezó a volverse insostenible cuando la precariedad de medios del Cuerpo de Bomberos, más materiales que humanos, se puso de relieve con extremada crudeza. Por sorprendente que parezca, no disponía de un vehículo para desplazar su material al lugar del siniestro. Todo lo hacían a pie y a brazo partido, nunca mejor dicho.
Un grave siniestro en la Aduana de Málaga, que estremeció a España entera a mediados de 1925 por su alto coste en vidas humanas -murieron casi un centenar de personas-, supuso un duro aldabonazo para la gente más concienciada. Y un conato de incendio que pocos días después se produjo en la calle San Guillermo, terminó por activar todas las alarmas en Pontevedra.
“Una vez más -dijo un comentarista local- hemos tenido ocasión de presenciar el doloroso cuadro que ofrecen los pobres bomberos tirando como bestias del material rodado de que disponen para combatir el fuego. En la cara de estos heroicos muchachos se reflejaba el supremo esfuerzo que realizaban para llegar cuanto antes a prestar sus humanitarios servicios”.
La misma escena dantesca se repitió tres semanas más tarde en el incendio siguiente, con el agravante de que se produjo en Estribela, o sea a unos seis kilómetros del cuartelillo ubicado en la trasera de Hacienda. En síntesis, los bomberos ya estaban exhaustos de transportar sobre sus maltrechos hombros las escaleras, bombas, mangueras y los demás utensilios. No podían con su alma antes de llegar al lugar siniestrado, tarde, mal y a rastras, literalmente.
Un cronista de la época se tomó la molestia de efectuar aquellos días un detallado recuento de medios y efectivos, con un resultado desolador. Para transportar la gran escalera Magirus, capaz de alcanzar los pisos más altos, eran necesarios ocho hombres; otros cuatro exigía el manejo del carro y seis más para cada una de las dos bombas de agua. En total, veinticuatro efectivos al mismo tiempo, pero resulta que solo había de dieciséis a veinte hombres disponibles.
De modo que, en muchas ocasiones, tenían que hacer dos viajes, y las ayudas de los vecinos eran cruciales, al igual que las prestaciones de coches particulares para agilizar los complicados traslados.
La necesidad de dotar al Cuerpo de Bomberos de un vehículo adecuado a sus necesidades más perentorias, se convirtió en un asunto de estado para el Ayuntamiento. El consenso social al respecto era palpable e inequívoco.
El 10 de agosto de aquel año, festividad de San Lorenzo, entonces patrón del gremio, fue la fecha que enmarcó la cuenta atrás para lograr dicho anhelo. El alcalde Mariano Hinojal, y el teniente de alcalde Ramón Iglesias, delegado del cuerpo, asistieron al almuerzo organizado en el cuartelillo del cuerpo.
Tras descorcharse el champán, el regidor ponderó la labor del jefe, Julio Montero, y del subjefe Fernando Sánchez (su sucesor natural), al frente de un puñado de intrépidos voluntarios. Hinojal garantizó todo su apoyo, y en ese respaldo incluyó, naturalmente, la adquisición de un vehículo autobomba regadora, la gran aspiración de todo el colectivo y de la propia ciudad.
Como las cosas del Palacio Municipal iban despacio, ayer igual que hoy, pese a resultar muy urgentes, el dinero para la compra no pudo comprometerse hasta su inclusión en el presupuesto del año 1926, que empezó a contar en el mes de julio. Luego, el Concello anunció el concurso a mediados de septiembre, con un presupuesto total de 20.000 pesetas como tope máximo.
A la convocatoria se presentaron solo dos propuestas, pero una resultó desestimada por incumplir las bases establecidas. Por tanto, la adjudicación se formalizó a la única firma aceptada: la Casa Antonio Maestú, de Vigo, que ofertó un vehículo marca Renault, de útiles y modernas prestaciones.
La flamante autobomba regadora llegó a Pontevedra el 8 de enero de 1927, como un regalo de Reyes un poco tardío. Pero al fin llegó y fue acogido como agua de mayo. Un día después se iniciaron las pruebas de riego en la Alameda, así como de elevación de agua en la avenida del Uruguay.
Para decepción del personal, una y otra no cumplieron en absoluto las expectativas abiertas. Los fallos siguieron produciéndose en los ensayos siguientes y se achacaron a manos inexpertas en sus manejos. Dos meses después, el Ayuntamiento exigió un nuevo vehículo a la firma viguesa, que sí superó al fin todas las pruebas realizadas. Su recepción oficial se formalizó a mediados de junio y los bomberos comenzaron las prácticas para familiarizarse con sus múltiples servicios.
El nuevo vehículo autobomba regadora tuvo en debut frustrado la noche del 17 de agosto de aquel año. Tras el aviso oportuno, el coche salió lanzado del cuartelillo y siguió por la calle Michelena en medio del griterío y alborozo de la chiquillería, que corrió cuanto pudo para seguir sus pasos. Los bomberos llegaron en un santiamén a la carpintería de Alhóndiga que causó la alarma. Pero el fuego prendido en algunas virutas de madera ya estaba casi sofocado por la intervención del propietario con la ayuda de su vecindario.
El estreno real y efectivo se produjo un mes más tarde por el incendio de una casita próxima a la capilla de San Mauro. El retén de guardia enseguida salió con el coche y su actuación resultó decisiva para evitar una propagación de las llamas a la vivienda colindante. Misión cumplida y satisfacción general.
Hasta la compra por el Concello del legendario Magirus que llegó después, durante la alcaldía de Filgueira Valverde, aún pasaron cuatro largas décadas de incontables vicisitudes.
Bernardo López en acción
Cuando Bernardo López Durán era un joven en edad de merecer, que apuntaba maneras y ya disponía de coche propio, tuvo un gesto altruista que fue muy comentado en Pontevedra por su alto sentido humanitario. La aciaga madrugada del 2 de junio de 1925, al escuchar los cohetes disparados desde la trasera de Hacienda que requerían a los bomberos para un servicio urgente, ni corto ni perezoso acudió enseguida al cuartelillo para poner su vehículo a disposición del cuerpo y facilitar su transporte hasta el lugar del suceso que, en este caso, fue el barrio de Estribela, limítrofe con Marín. Su vehículo trasladó una avanzadilla formada por el jefe Julio Montero, quien casualmente dormía en el parque, su lugarteniente Fernando Sánchez y el bombero que llegó primero. Aunque Bernardito -su apelativo popular- pisó a fondo el acelerador como solía hacer y allí llegaron volando, el fuego ya había destruido dos modestas viviendas a causa del fuerte viento. Afortunadamente sí lograron soslayar su propagación a otras casas más cercanas. Lo peor vino después, cuando los bomberos descubrieron en su interior el cadáver carbonizado de su propietaria, Antonia Gómez Area, de 44 años.
Un gesto desde la Habana
Conocedora de la precaria situación por las alarmantes noticias que llegaban hasta La Habana, la sociedad Hijos de Pontevedra quiso ayudar al Cuerpo de Bomberos, si bien dentro de sus posibilidades. Con solo dos años de antigüedad y encuadrada en el Centro Gallego de aquella isla, la entidad contaba con un centenar de socios oriundos de esta ciudad, y no podía sufragar el alto coste de la autobomba anhelada. A sugerencia del socio Francisco Montes Dapena, la institución propuso a tal fin la disputa de unos partidos de fútbol entre los equipos locales, incluido el compromiso de dedicar la recaudación obtenida al encabezamiento de una suscripción popular para reunir el dinero necesario. Por su parte, la sociedad Hijos de Pontevedra comprometió el envío de una copa de plata y un trofeo artístico para los ganadores, por valor de 500 y 200 pesetas, respectivamente. El presidente José Oliveira y el secretario Ángel Sertel firmaron una carta dirigida al alcalde Hinojal y a los presidentes de los clubs, en donde explicaban su idea. La acogida fue buena, pero no cuajó; quizá porque el Ayuntamiento entendió que la compra del vehículo era cosa exclusivamente suya.
El concurso, en la picota
Desde el primer momento, la nueva autobomba regadora en período de prueba ofreció un resultado verdaderamente decepcionante: “un día se le rompía una pieza; otro día no aspiraba ni elevaba la cantidad de agua necesaria; otro día no regaba la extensión precisa. En fin, que no servía”. Esa situación denunció públicamente José Marcelino Puig, propietario del futuro Garaje Puig y concesionario de los vehículos industriales De Dión Bouton, quien siguió de cerca aquel proceso con arreglo a su propio interés. Cuando supo que la comisión municipal responsable de dicha compra, encabezada por el propio alcalde Hinojal, barajaba la devolución del coche entregado y la reclamación de otro nuevo que cumpliera todas sus exigencias, Puig consideró que “mejor que esto y sobre todo más justo y beneficioso para los intereses del pueblo, sería anunciar un nuevo concurso, al que se presentaría la casa De Dion Bouton y posiblemente alguna más”. Puig no enmascaró un propósito legítimo, pero no logró su objetivo. El Ayuntamiento se inclinó por exigir otro vehículo a Antonio Maestú, firma adjudicataria del concurso que, finalmente, satisfizo las prestaciones fijadas.
Fuente: www.farodevigo.es